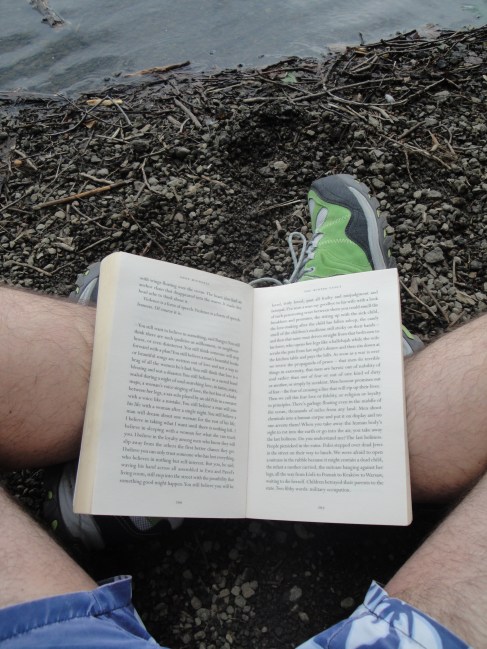.
Iré colgando el diario de mi viaje por la zona del Rhin, esperando que os guste. Fue una especie de prueba de esfuerzo: escribir cuatro páginas al día sobre lo ocurrido, aunque muchas veces, para mi suerte, no ocurriera absolutamente nada. Para hacer más amena la lectura, algo de música:
http://www.youtube.com/watch?v=yxN7dXbQ23A&feature=related
El día comenzó bien y mal. Bien porque me había acostado pronto la noche anterior, había despertado habiendo dormido más que suficiente, y al erguirme en la cama la cabeza no era un barco a la deriva. La espalda, después de haberme molestado los días anteriores, parecía estar preparada para el viaje, gracias seguramente al sueño recién terminado y al masaje shiatsu que recibí por invitación de mi amiga Alicia. Y sobre todo empezó bien porque aunque me hubiera mareado al levantarme, con dolor en las lumbares y ganas de mear el alcohol del día anterior, me iba de vacaciones, y eso no ocurre todos los días.
Pero igualmente la mañana empezó mal. Después de desayunar en Ikea, por apenas tres euros, un café con leche, un panecillo con jamón, tomate y aceite, y un zumo de naranja, y mientras esperaba a que abriera la tienda propiamente dicha, descubrí que había perdido las llaves del coche. Me acordé entonces de mi mala suerte con los inicios y finales de mis viajes, y que darían para otro diario y remover recuerdos que de pensarlos me llenan de nuevo de ansiedad el estómago. Observé entonces el Seat Ibiza plateado en el aparcamiento aún vacío de Ikea, al que iban llegando nuevos vehículos a medida que se acercaba la hora de apertura. Tenía otra llave para abrir el coche, pero estaba en casa de mis padres en Madrid, y la última vez que intenté utilizarla se quedó atrancada en la cerradura. Es ley universal que las cosas se estropean de no usarlas. En el maletero había una bolsa donde guardaba la tarjeta de embarque y otros justificantes de reservas para el viaje, así que me imaginé rompiendo la luna de mi propio vehículo, cogiendo las cosas de valor, o más simplemente esos papeles, y dejándolo varado en el parking de Ikea hasta que pudieran mis padres hacer un duplicado de la llave o tal vez ser el coche pasto para expoliación de desaprensivos, su todo separado en partes y las partes vendidas a desguaces, la autopsia anticipada de un coche que aunque exigía un cambio me daba un servicio y no tenía intención de cambiar.
Accedí al interior de la tienda de nuevo y me acerqué hasta un guarda de seguridad que resultó ser andaluz y cuyo tono ligero y tranquilo me logró calmar un segundo. No te preocupes, me dijo, nadie roba un coche: las llaves bien me las entregarán a mí o bien las dejarán en el mostrador de atención al cliente. Hice el recorrido inverso que me había llevado al desayuno, también andaluz, pero las llaves no estaban en el suelo. Pregunté a los transportistas, mayoritariamente rumanos, y que ofrecían sus servicios junto a la puerta giratoria de entrada. No habían visto nada. El efecto de tranquilidad dado por el guarda de seguridad se desvaneció ante la publicidad que se repetía una y otra vez en espiral, cada dos minutos, y ante cuyo megáfono estuve esperando unos larguísimos minutos, Ikea Family, Ikea Family, Ikea Family,… Llegaron las diez de la mañana, Ikea abrió sus puertas y, como predijo el guarda, las llaves aparecieron. Es más, se acercó hasta mí y se aseguró de preguntar cuál era mi vehículo antes de abrir la mano y enseñar mis llaves sobre unos dedos ajenos, como si más gente hubiera perdido algo en esa mañana que apenas había comenzado. Feliz por la recuperación pensé qué hubiera pasado si después de informarle de que mi coche era un Seat Ibiza se hubieran extendido sus finos dedos y aparecido las llaves de un Ford.
Aliviado por la recuperación de las llaves, y prometiéndome ser menos despistado, compré un estuche para llevar los discos de música en el coche y una batería para la cámara de fotos. Cuando regresé a casa eran todavía las diez y media de la mañana. Observé en las aceras que el calor no hacía mella en los peregrinos católicos, que se movían en grupos alegres, bajo la sombra de grandes banderas ondeadas a base de fuerza, pues el aire se había pegado al suelo, cansado también del calor. Se dirigían hacia las bocas de metro, y de allí a Cuatrovientos, donde les esperaba una gran homilía frente al Papa, pero sobre todo multitud y sofocos. En casa planché camisetas para el viaje, preparé la mochila y el ordenador portátil, y por supuesto cargué una buena dosis de discos. Por primera vez viajaba con música clásica: Mahler, Debussy, Beethoven.
Poco antes de la hora de la comida compré crema de protección solar máxima y limpié el coche en el túnel de lavado que hay enfrente de casa de mis padres. Descubrí que nunca había estado en ese lavadero: el ruido de su maquinaria solía despertarme por las mañanas de los sábados, siempre demasiado pronto. Quedé con mi amiga Alicia, que venía de alisarse el pelo, para entregarle la tarjeta de acceso all parking de la oficina, y tomarnos una cerveza en su casa. Me enseñó un cuadro enorme de Bea que iba a regalarle a su novio. Un cuadro de grandes dimensiones, con otro cuadro a su vez en su interior, a modo de muñecas rusas. Tonos muy oscuros y pintados de forma alargada, como si el pincel frenara con inercia sobre el lienzo, y en algunos puntos notas de color en formas geométricas o de espiral. Bea titula sus cuadros de un modo que cuesta enlazar con lo pintado. La difícil conexión entre su título y el lienzo redobla el magnetismo, pues es un látigo para la imaginación que busca ese enlace que no aparece, y muchas veces uno termina con una pregunta frente al lienzo, qué demonios significa, una segunda pregunta a continuación, por qué a todo hay que buscarle un significado, y una respuesta que no es de las dos anteriores preguntas, sino la afirmación de la belleza que transmite lo pintado. Quizás es otra ley universal recién advertida, como que las cerraduras, si nunca se abren, no lo harán entonces jamás, que el arte nunca tiene que responder a todas las preguntas: tal vez algunas, pero sobre todo, e igual de importante, generar otras.
Comí con mis padres, mi hermana Piluca, su novio Joaquín, y la niña Sofía, de apenas meses, en el mismo restaurante italiano donde me despedí de mis amigos Javi y Eneritz antes de que se marcharan a la India. Sofía acabó el biberón sin problema, para alivio de sus angustiados padres, y con ellos del resto de miembros de la mesa, mientras que mi padre protestaba por la pizza, quejándose de que lo que le habían servido no era jamón de Parma y que picaba tanto que estaba a punto de lanzar llamaradas por la boca; mi madre, por llevarle la contraria, le respondió que los círculos de color rojo flotando en queso eran jamón de Parma, y yo por apoyo materno incondicional también le di la razón, es más, creía recordar que mi padre había pedido la Diábola, pizza cuyo nombre me hizo suponer que podía provocar ardor de garganta y otros males. Mi padre se mantenía en sus trece, diciendo que él había pedido la pizza Delicia, no la Diábola, y que aquello no era jamón de Parma, sino chorizo. Yo pensaba que era jamón de Parma, si bien nunca había estado en esta ciudad italiana ni sabía tampoco cómo era el jamón de allí. Seguimos comiendo de forma algo incómoda, y a todos nos sorprendió cuando el camarero, después de ser llamado a brazadas por mi padre, le confirmó que la pizza servida no era la Delicia, sino la Diábola, que se disculpaba por el error, y que en dos minutos tendría su pizza con jamón de Parma.
Tras la comida el coche no arrancaba. El termómetro interior marcaba 44 grados y el plástico del salpicadero estaba cerca del punto de fundición. Recordé que a mi amigo Faba, a quién le había prestado el coche unas semanas antes, le había ocurrido algo parecido, pero que finalmente había arrancado. Vaya día me estaba dando el coche, me lamenté y no pude sino reírme un segundo, una risa nerviosa y de enfado. Fue un segundo pues milagrosamente, al tercer intento, el coche arrancó, y con cuidado de que no se calara lo conduje hasta el garaje de casa de mis padres, donde lo aparqué aliviado como quien deja atrás un grave problema. Y no exagero pues el coche no volvió a arrancar, circunstancia que descubrí al estacionarlo demasiado lejos de la pared, e intentar encender el motor para desplazarlo un metro hacia atrás, movimiento que tuve que hacer empujándolo. Y qué más da, pensé, me voy de vacaciones.
Mis padres me llevaron al aeropuerto de buen humor. Desde que me ocurrieron los incidentes en mi vuelo a Buenos Aires tengo miedo a volar. Pero no a todo lo que tenga que ver con el vuelo estrictamente, es decir, lo que suceda en el interior del avión, el aterrizaje o el despegue o las turbulencias o una tormenta, sino miedo a los trámites que obstaculizan al pasajero hasta su asiento. Esta vez, sin embargo, el proceso de embarque marchó perfectamente. Llegué a la puerta de acceso con casi una hora de antelación. Leí The winter´s vault, la novela que me regalaron los compañeros de la oficina y que me recomendó Antonio Muñoz Molina en su primer (y único) correo electrónico. Mientras esperaba sumergido en la lectura junto a la puerta de embarque me devolvió mi amiga Isabel la llamada que le había hecho esa misma mañana, para despedirme. Estaba en Ribadesella, escapando de una Madrid asediada por las hordas religiosas. Miré el móvil con reticencia: una de las razones de viajar solo era librarme de aquella pantalla rectangular a la que el trabajo y puede que uno mismo me habían encadenado.
Cuando fui a acceder al avión, circunstancia que siempre hago en último lugar, el escáner no leía mi tarjeta de embarque, dando un mensaje de error. La señorita me miró a los ojos y dijo: hay un problema. Y antes de que me entrara la risa nerviosa y me pusiera casi a llorar, su compañero me dijo: el avión va lleno. Abrí la boca, pero el hombre rápidamente continuó: le hemos pasado a primera clase. Así que me situé de forma totalmente imprevista en el asiento 1A, la pole position de los pasajeros, y aunque no tenía apenas apetito cené en el vuelo una terrina de foie, una merluza con costra de frutos secos acompañada de una ensalada de verduras, y de postre un creme caramel.
Aterricé en el aeropuerto de Frankfurt a las diez de la noche. Recogí la maleta, cogí el autobús para cambiar de terminal, y luego el tren hasta la estación central, cuyas puertas se abren al barrio rojo de la ciudad. Pregunté la ubicación del hotel Savoy, y un hombre de aspecto árabe me acompañó hasta él. Habitación 110, primera planta, limpia, pequeña pero cómoda. Chequeé en Google Earth cómo ir hasta Cochem al día siguiente. Me duché y con la boca seca me metí en la cama, donde permanecí un rato con los ojos abiertos, como adaptando por un rato el cuerpo a una nueva geografía.
Me vino a la cabeza el viaje de Madrid a Buenos Aires, dos veranos antes. Estaba en casa de unos amigos la noche anterior y España jugaba un partido decisivo en el mundial de fútbol, y todos bebíamos cerveza o comíamos embutido o fumábamos ansiosos por el resultado. En casa de mis padres ya tenía preparada la maleta para el viaje y la tarjeta de embarque. Me llamó mi amigo Corey, desde Arizona, con quien me iba a reunir en la capital argentina un día después para conocer el país durante tres semanas, y me dijo que mi avión salía esa misma noche, pero yo no le entendí bien, porque cuando la mente dice que dos más dos son cinco no hay forma de hacerle entrar en razón, así que le corregí y le dije que mi avión salía en la madrugada del día siguiente, la noche del viernes al sábado. Le tranquilicé: por la mañana trabajaría en la oficina, después iría a mi casa, recogería la mochila y mis padres, tras cenar juntos, me llevarían al aeropuerto.
Feliz tras la victoria de España regresé algo mareado a mi casa, sin saber que en ese momento mi nombre estaba en una lista de pasajeros de un avión que se me escapaba, mi nombre pronunciado por una megafonía defectuosa en la terminal, la noche de Madrid abierta cálidamente sobre las escamas amarillas del aeropuerto de Barajas, la misma noche sobre mi cama en el barrio de Chamartín, yo cepillándome los dientes y mi nombre apenas un segundo pronunciado y entonces mil euros perdidos y yo durmiendo tranquilo bajo una sábana, porque aunque en Madrid hacía un calor pegajoso siempre me gusta dormir con algo encima, una sábana ligera, incluso una pequeña manta, como las mantas que se reparten en los viajes transoceánicos, seguramente desplegados algunos flecos sobre mi asiento vacío en el mismo momento que yo pensaba que espero el viernes sea un día tranquilo en la oficina y pueda salir pronto y echarme la siesta y después cenar con mis padres, que me llevarán al aeropuerto casi de madrugada, sin saber o darme cuenta que dos más dos son cuatro y que los días empiezan a las doce de la noche, y que el viernes descubriré alarmado a la hora de la comida que mi vuelo se ha marchado, que ya está hace horas en la pista bacheada del aeropuerto de Buenos Aires, los pasajeros desembarcados y mi asiento nuevamente vacío, como así lo estuvo en el trayecto.
Recuerdo que estoy aterrado cuando al mediodía del viernes descubro este error en el cómputo de los días, en definitiva en las marcas que ponemos al tiempo, y llamo a la compañía buscando una solución y aunque la compañía debía reírse me atiende una chica de voz amable que no puede hacer nada pero lamenta lo ocurrido, no es el primer pasajero a quien le ocurre, si le sirve de consuelo, me dice, pero evidentemente mi torpeza no tiene excusa ni alivio. Estoy solo en la oficina, y nadie sabe de mi tragedia. Una mujer de la limpieza que es de Ecuador arrastra un aspirador por la moqueta y observa mi agitación; le explico lo ocurrido, y me recomienda que vaya a un centro de salud, o a un médico que conozca, y que me expidan un documento por el cual no pude acceder a ese vuelo. Fiebres, malestar, lo que sea. La idea me resulta disparatada, como lo que me ha ocurrido, pero a una hermana suya le funcionó. Me sudan las manos, no sé qué hacer, y llamo a mi centro de salud pero una locución automática me da cita para un día de la siguiente semana. Preso de una agitación intensa, busco un billete alternativo para la ida, pues al menos el viaje de regreso no lo he perdido. Encuentro un billete económico de Madrid a Montevideo para esa misma noche, pero estoy tan nervioso que tardo demasiado en comprar el billete, y al decidirme finalmente el precio ha subido y la salida es al día siguiente. Me siento estúpido y vuelvo a casa sin comprender lo sucedido. Maldigo el trabajo, que me absorbe e impide siquiera echar un vistazo al billete el tiempo suficiente como para darme cuenta del día exacto que parto. Les explico a mis padres lo ocurrido, y acreciento sus miedos a todo otro tipo de infortunios que mi cabeza loca pueda generar en las tres semanas por Sudamérica.
Mi mente regresó a la habitación vacía del hotel en Frankfurt. La noche entraba por los resquicios de la ventana en forma de cánticos de jóvenes en alemán, voces que no entiendo pero venían cargadas de tabaco y alcohol Se apagaron sus gritos y risotadas, sonó una ambulancia, y de nuevo en silencio regresó al cuarto el zumbido sedante del aire acondicionado. Me levanté de la cama por curiosidad hasta la ventana: la vista parecía abrirse a un patio interior donde la oscuridad y la falta de luz borraban las formas. Regresé al baño, volví a orinar, y aparté de mi mente aliviado el recuerdo de mi inicio de viaje a Buenos Aires, recuerdo que me había vuelto a importunar durante un rato largo, como una inquietud que se dispara automáticamente en mi cuerpo venga o no a cuento. Había venido a Alemania a conocer los bosques, a montar en bicicleta, a intentar pensar y llevar la mente a algún lugar interesante, a escribir unas líneas cada día, a leer, a beber vino y cerveza y bañarme en ríos y dejar la cabeza rodar con libertad por los paisajes, sin más frontera que la que me impusiera yo mismo. Razones suficientes para trazar una sonrisa, apagar el aire acondicionado, y dormir profundamente.