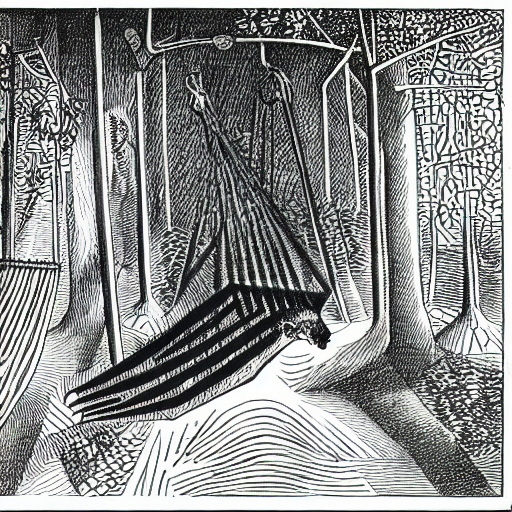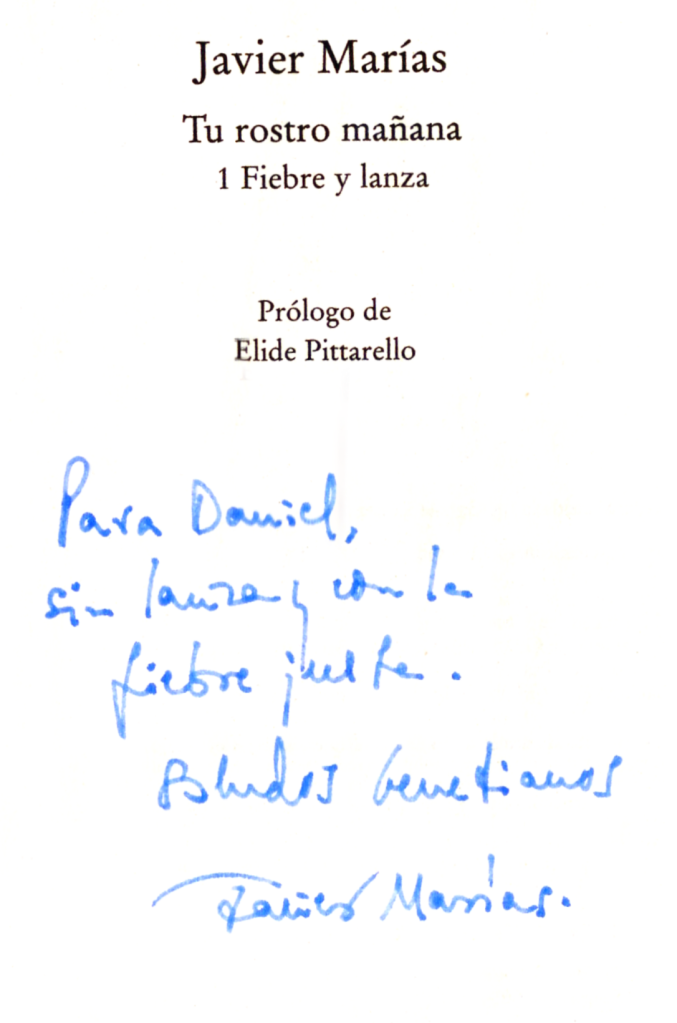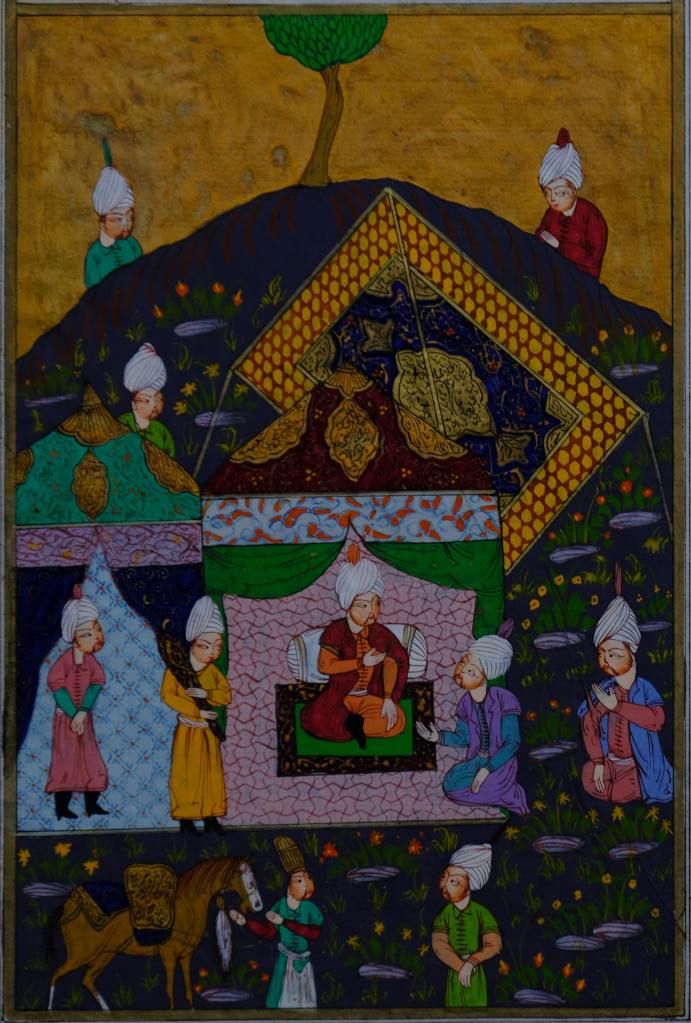En el prefacio a Cómo leer un poema (2010, publicado originalmente en inglés como How to read a poem, en 2007), Terry Eagleton concibe su libro como una “introducción a la poesía” que ayude a esclarecer lo que, para muchos, es un asunto “intimidante”. Con ese objetivo, el pensador neomarxista construye un ensayo estructurado en seis capítulos, y que culmina con un breve glosario de términos poéticos.
Evitando que el análisis de un texto se circunscriba a una mera descripción de sus contenidos, Eagleton sostiene, ya desde su primer capítulo (“Las funciones de la crítica”), que solo el análisis de la forma literaria puede salvar al arte de la crítica de su desaparición. Analizar la forma literaria de un poema no es circunscribirse a sus recursos métricos —a su rima y ritmo—, sino que obliga, de una forma extensa, a tratar el poema como un discurso, estudiando la materialidad del lenguaje que lo soporta. Es en el interior de ese lenguaje donde se alojan las ideas, y de igual forma que se habla de una política del contenido, también existe una política de la forma. El grado de elaboración de la sintaxis, su adecuación al sentido habitual de la misma y al tono del poema, o los criterios de puntuación en la escritura, son ejemplos de aproximaciones formalistas al análisis de un poema, pues atienden a su literariedad lingüística. Desde estas aproximaciones, y no al revés, se constituyen las ideas de todo signo que subyacen y forman un poema.
La forma, tal y como apunta Eagleton, es un camino para acceder a la historia. No en vano los cambios en la forma artística —o más ampliamente, las crisis culturales— van ligados a episodios de alteración histórica, como así fue el salto del realismo al modernismo hacia finales del siglo XIX, en un periodo convulso que culminó con la Primera Guerra Mundial. La poesía es, por lo tanto, el vehículo que canaliza una aproximación ideológica al tiempo narrativo, pero su análisis, insiste Eagleton, debe tener en cuenta “la forma de las propias oraciones”, tomando las palabras de Fredric Jameson. O dicho con otras palabras: solamente atendiendo, con lectura atenta, a su objeto de estudio, el crítico puede trascender del texto y alcanzar, gracias al estudio del lenguaje, la consciencia del arte y de la sociedad.
Desde ese camino único que enlaza forma e historia, y observado en una óptica diacrónica, Eagleton señala que en la retórica reside el punto de partida de lo que hoy llamamos crítica. La retórica de la Antigüedad unía dos disciplinas: el conocimiento técnico de un lado, el arte del discurso público del otro. Una de las variedades de ese discurso era la poesía, y no en vano el estudio de la estrategia estilística tenía una finalidad política, mostrando de nuevo esa ligazón entre la forma y la política, pues solo el lenguaje, capaz de convencer, si bien articulado, por medio del discurso, diferenciaba a los hombres libres de los subordinados.
El declive del Imperio romano provocó que el acto civil y social de la retórica quedara recluido a un ámbito escolástico, subordinándose a la lógica. Así se mantuvo hasta el Renacimiento y su triunfo humanista. Con la llegada del racionalismo científico, y como si así fuera su naturaleza, la retórica perdió, otra vez, su función política y pública. Se adueñó entonces una concepción negativa de la misma, a modo de enemigo grandilocuente y autoritario que obstaculiza la verdad. Esta condenación a la retórica persiste hoy, pese a los esfuerzos que, desde el Romanticismo, han tratado de vengar lo poético contra la retórica, y significa, sostiene Eagleton, regresar a la visión platónica de la misma.
Tras esta visión histórica Eagleton llega al presente, y en el presente nos alerta sobre la desaparición del arte de la crítica literaria: reducida la sensibilidad hacia la forma literaria, y afectado el crítico por el escepticismo hacia su perfil social y político, el análisis de la forma ha quedado huérfano en ambos campos. Escepticismo cuando no también indiferencia dentro de un mundo capitalista sin profundidad, mercantilizado e “instantáneamente legible”, donde la experiencia, por la propia fugacidad de la vida, ha quedado sin valor. Los eventos no se crean como materia para una tradición, sino apenas para una percepción y consumo fugaces, rompiendo todo lo que la poesía tiene de fenomenología del lenguaje. Si, como dice Eagleton, el lenguaje es “aquello de lo que siempre queda por venir”, cuesta creer en la significación de la poesía en un mundo que ha dado la espalda a la experiencia propia del lenguaje. El reciente ámbito de los estudios culturales, si bien ha incorporado nuevos ángulos a la lectura política de los textos, ha desatendido también el análisis de la forma tradicional.
En su segundo capítulo, Eagleton se pregunta qué es la poesía. Dejando atrás la visión sombría acerca del futuro de la crítica, pero retomando la importancia al lenguaje, Eagleton enfatiza que debemos prestar una atención particular al lenguaje, no porque haya que desatender lo que el lenguaje tiene de sensorial, de puerta hacia otros contenidos, sino porque en el significante existe una experiencia material, incrustada en el volumen físico de las palabras, y porque de ellas, y no al revés, podemos alcanzar un sentido. De esta idea de simultaneidad se explica que Eagleton sospeche sobre la clasificación de los poemas por un ratio entre significante y significado. Una gran cantidad de lo que consideramos poesía (Eagleton utiliza ejemplos de Lowell y Manley Hopkins, pero también podríamos añadir a Whitman o Lee Masters, entre tantos otros) funciona como paisajes escritos en prosa, es decir, discursos donde la experiencia y la materialidad, el significante y el significado, las imágenes y su conexión, van de la mano, y donde no cabría hablar entonces de ratios o juegos poéticos de autoconsciencia. En resumen, Eagleton, siempre apoyado sobre el lenguaje, hace un elogio de este, y defiende que lo pragmático y lo poético son simultáneos, que la experiencia y su símbolo no deben separarse, y que el hecho de que un poema cualquiera no tenga un solo significado debe hacernos decodificar lo escrito (nuevamente el lenguaje) y proporcionar un contexto único y nuevo al poema, para así entenderlo.
En su tercer capítulo, titulado “Formalistas”, y el más breve de los seis, Eagleton analiza la escuela de los formalistas rusos que, a principios del siglo XX, estudiaron la materialidad del lenguaje cuando el lenguaje era autorreferencial, consciente de sí mismo, en lo que se vino a denominar función poética o literariedad. Para Eagleton se trata de una corriente estética negativa y ya superada, pues lo poético depende de la realidad alienada contra la que chocan y responden las palabras, que no dejan de ser un “medio transparente para ver el mundo”. Según Eagleton los formalistas rusos conducen a una desfamiliarización o extrañamiento del poema, rompiendo la estructura lingüística comprimida que llevan en su estructura donde, por fortuna, la función estética domina sobre la comunicativa. Recuperando el final de su capítulo anterior, Eagleton nos vuelve a recordar que, aunque existen una relación volitiva entre significante y significado, la postura moral que un autor codifica lingüísticamente no convierte al análisis del significante en significado, pues existen, como él llama, “asociaciones mágicas entre las palabras y las cosas”, que cuestionan esa falacia de la encarnación según la cual el significado de un poema está encarnado en su lenguaje, visto el lenguaje despojado de todas las posibilidades vivas en las cuales se puede convertir.
Ya en su capítulo cuarto, “En busca de la forma”, Eagleton deja atrás las cuestiones teóricas acerca de la naturaleza poética, adentrándose de lleno en su interior. En este capítulo, el más largo del libro, y del cual su autor recomienda se inicie la obra para aquellos lectores menos experimentados, Eagleton afianza su idea, ya planteada anteriormente, acerca de los rasgos formales como fundamento del significado del poema, aunque sin atenazarlo. Para analizar la poesía debemos trazar un puente entre la voluntad semántica del discurso poético y aspectos formales como la puntuación, la sintaxis, el ritmo o la rima. Que los poemas son, siempre, acciones o estrategias contenidas dentro de una forma lingüística, lo demuestra Eagleton cuando afirma que la forma y el contenido pueden chocar, entrando en contradicciones performativas, si lo que se hace y lo que se dice se oponen. Es en estos casos, tales como los juegos irónicos, cuando la poesía revela que es, a la vez, un “lenguaje organizado” (que provoca efectos) y un artefacto con un efecto de exploración o instrumental. De nuevo Eagleton subraya la importancia de que la naturaleza de las palabras y su finalidad, incluso aunque su finalidad sea el pragmatismo (y trae, acertadamente, el ejemplo de las Geórgicas de Virgilio) sean conceptos de mutua dependencia. No deja de ser significativo, por fin, que Eagleton haya elegido, para muchos de los ejemplos de este capítulo, a T.S. Eliot, poeta de quien Borges dijo que, como Valéry, podía ser deficiente en el verso pero siempre “un prosista ejemplar”. Y es que Eagleton parece disfrutar antes de una poesía con tendencia digresiva, donde los recursos métricos parecen estar escondidos o con un fuerte desequilibrio entre forma y contenido, como es también el caso de Dylan Thomas, que una poesía donde se revela, de forma más nítida o precisa, su artefacto formal. En suma, y pese a la importancia que Eagleton confiere a la forma, da la impresión de que su itinerario poético busca más bien aquellas lecturas poéticas capaces de elevarse por encima de los materiales y estructuras que la dan, precisamente, forma.
“Cómo leer un poema” es el título de su quinto y penúltimo capítulo. La hipótesis de partida es que la ausencia de acuerdos a la hora de analizar los poemas no significa caer en un subjetivismo. De igual manera, plantear puntos de vista diversos sobre cuestiones como el modo, la distancia del lector, los efectos retóricos o la sensibilidad, no debe tampoco hacernos olvidar que existe un campo de acuerdo mayor de lo que las opiniones más enconadas pueden sugerir, precisamente porque emanan de voces que, normalmente, comparten idénticas hipótesis culturales. Partiendo de esta idea, Eagleton defiende que ni los significados ni los juicios de valor están presentes de una manera objetiva en el poema, pero tampoco brotan por azar ni por la voluntad del lector, pues existe un límite a la subjetividad, muy preciso si hablamos del significado y sus elementos relacionados, tales como la altura, la pausa, el modo o el registro. Eagleton deja bien claro la separación de la subjetividad a la hora de afrontar el contenido de un discurso poético, y así leemos que “un poema no nos notifica que pretende ser melancólico; pero, a pesar de eso, ese modo de lenguaje queda incorporado a él”.
Si los significados quedan fuera de los esfuerzos interpretativos, cabría preguntarse cómo se gestiona la variedad amplia de contextos con los cuales cada lector, de manera individual, se acerca a un poema, pues la poesía es lenguaje y llega desnuda de claves contextuales. De nuevo Eagleton apela a la cultura como un marco común que, de forma más amplia a como nosotros podamos creer, dirige e interpreta nuestras interpretaciones hacia conceptos y creencias bien arraigados en nuestro imaginario.
A continuación Eagleton teoriza una serie de elementos poéticos a los que debemos prestar atención en nuestra lectura, como son el tono, modo y altura, la textura, la sintaxis, gramática, puntuación, rima y la posible ambigüedad. Destaca el crítico la importancia del ritmo, o adecuación de las subidas y bajadas del poema a las inflexiones de aquel que, de forma hablada o silenciosa, lo lee. Dice Eagleton que en un buen poema las frases deben pertenecer a las estrofas, y no al revés, dando por lo tanto un carácter primordial al efecto que el lenguaje debe lograr en el oyente en su forma de respirar el primero, leer el segundo.
Cierra el ensayo su sexto y último capítulo, titulado equívocamente “Cuatro poemas de la naturaleza”, pues no todos los poemas que en él se tratan giran en realidad sobre los objetos naturales, sino más bien de la Naturaleza como medio que se entremezcla con los seres humanos y el propio lenguaje. La selección de poetas es de fuerte cariz británico (William Collins, William Wordsworth, Gerard Manley Hopkins y Edward Thomas). Se trata de un capítulo que desdice en parte los postulados anteriores, porque Eagleton hace un énfasis muy pormenorizado en el contenido poético, en los modos, los tiempos, y de estos postulados, y no siempre, subraya algún elemento que considera relevante a efectos de rima o de sintaxis. Da la impresión de que, cuando se abre al goce de la poesía, deja a un lado el artefacto teórico y logra una gran profundidad en aquellos elementos que parecía haber criticado con anterioridad. Este capítulo, hecha la objeción anterior, se lee como un necesario manual poético para quien gusta de escribir versos. Resulta muy relevador que Eagleton advierta de errores habituales que suceden incluso en grandes poetas, como de los que aquí se ocupa, y que se deben evitar. Así por ejemplo afea a William Wordsworth la acumulación de imágenes, pues la atención del lector corre el riesgo de distraerse u olvidarse del motivo que llevo al autor a convocar las mismas. Si algo parece unir a los poemas aquí congregados es, precisamente, la saturación de imágenes, e Eagleton parece con ello sacar al lenguaje, mediante esta selección, de su estado cotidiano, que él define como “emborronado de comercio”, y darle ese vuelo poético que los formalistas defendieron como una cierta “vigilancia organizada”.
Es precisamente con una mención a los formalistas que Eagleton cierra este último capítulo, tomando las palabras de Roland Barthes quien dijo que un poco de forma podría hacer mucho daño pero sería por el contrario saludable “una gran cantidad de ella”. Barthes, como representante muy significativo de la semiótica en Francia, planteó desde sus inicios la relación entre la lengua y la sociedad, y Eagleton toma sus palabras para hacer hincapié en cómo la forma resulta socialmente significativa para servir de medio de la propia historia. Si el verso libre representa la “anarquía individualista”, para Eagleton la forma está “saturada de significado social”, y el estudio de la materialidad de las formas, desde una óptica diacrónica, es también el estudio de la historia de las culturas políticas.
En resumen, “Cómo leer un poema” es un ejercicio de reconocimiento hacia el papel clave de la forma como punto de partida para una lectura poética atenta y sustento de la crítica literaria en su generalidad. Aunque a veces pueda caer en aquello mismo que él denuncia, Eagleton busca que dejemos a un lado el contexto de un poema, y sepamos hablar del poema en sí, lo cual deviene en hablar de sus temas, de sus imágenes, y evidentemente de su forma. Eagleton, a lo largo de los seis capítulos que abarca este ensayo, busca que retomen con fuerza las preguntas claves de cualquier lectura, en este caso poética, y que serían saber si estamos o no ante un buen poema, sin preguntarnos, pues caeríamos en lo teorizante, qué es un buen poema, o si el poema es o no elegíaco, por ejemplo, sin preguntarnos tampoco que es un tono elegíaco. Ello no significa que ignore la importancia del sustrato teórico, del aparato crítico, sino más bien un énfasis en el acercamiento al texto, en apoyar la lupa de la lectura atenta sobre el papel, y desde esa óptica de proximidad, levantar una teoría. El último capítulo es un fantástico análisis de cómo se realiza un análisis crítico con la atención pegada al verso. Es asombroso advertir cómo Eagleton extrae toda una información amplia que los versos —sin necesidad de artefactos postestructuralistas o de bastones contextuales— contienen. Sirven como cierre al libro y abren al lector la necesidad de que leer poesía es un ejercicio que, aparte de su goce innato, exige de una práctica de trabajo y observación.