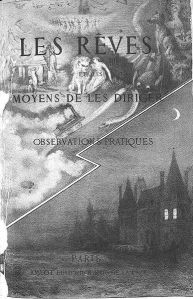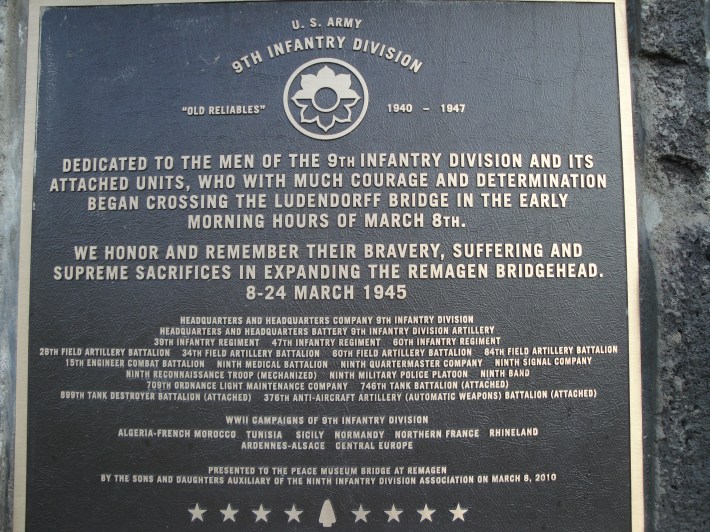Luis Doncel (Torreblascopedro, 1978) es un joven director de cine español. Joven, director, cine y español son palabras que, agrupadas, nos hablan de sueños tristes, de ojos en vela, mantenidos con vida a través de mucho esfuerzo; sueños que terminan en reproches a uno mismo, agriando el carácter de quien los mantiene. Ese amargor no es el caso de Luis, o al menos no lo fue hasta donde yo le traté, cuando en el verano de 1996, contando él, también yo, con dieciocho años, decidió marcharse a estudiar a París. Me voy allí porque en Madrid no tengo proyectos, tampoco dinero, así se decía a sí mismo con frecuencia, como para ratificar el acierto de su decisión, pero el tiempo diría lo contrario, una huida sin retorno aún hacia una realidad que, con distinto decorado, repetiría los problemas de origen.
¿Y cuál era el origen? Una docena de cortometrajes grabados con una voluminosa cámara VHS. Las historias se rodaban en la casa de sus padres, un piso situado en la urbanización de la Piovera, al norte de Madrid; los exteriores de cada corto eran también los de esa misma casa, el portal de acceso a la vivienda, el garaje, los trasteros, el jardín y la piscina. La limitación de escenarios no le impedía ambientar sus historias en San Petersburgo (unos abrigos y una botella de vodka), el Lejano Oeste (sombreros de ala ancha, un ventilador oculto, arena en el suelo) o Estambul (una alfombra iraní y quinqués de colores que el padre habían comprado de negocios por Marruecos).
Sus actores éramos sus amigos, sin capacidad alguna para la actuación, y que cuando abríamos la boca era para añadir sugerencias disparatadas a un guión que ya las incluía. Guión que Luis convertía en imágenes con la arrogancia de quien cree haber escrito El Rey Lear, y de esa exigencia y de nuestro incapacidad resultó que su grupo de amigos se fue recortando hasta tres incondicionales, tres estoicos que soportábamos sus cambios de humor, entre el desprecio y la ira, sus cabreos ante nuestros huecos de memoria en los textos, a veces farragosos, aguantando en suma su obsesión por alcanzar la toma perfecta, algo que parecía imposible vestidos de romanos en el pasillo de su casa.
En último extremo, y aunque nunca lo hablamos, el trío superviviente creía, con la ingenuidad de la adolescencia, que nuestro amigo en común era un genio. Tenía lucidez, un sentido crítico plagado de referencias que se nos escapaban, hablaba de películas y directores y actores tal vez inexistentes salvo en su imaginación, pero esenciales para la educación en la vida, y nos prometía historias de las que luego nos hacía partícipes; el proceso de grabación solía ocuparnos las tardes de sábado y domingo y todos, salvo él, acabábamos muertos de risa.
El resultado era lamentable: imágenes desenfocadas, la voz de la madre preguntando si queríamos merendar cuando en la mesa del salón, caracterizados como militares rusos, decidíamos el futuro de Europa, un montaje a trompicones, pues Luis ya tenía en mente otra idea y la grabación en curso resultaba ser un estorbo a quitarse cuanto antes, y en definitiva un proyecto casero que, al tratar de asuntos ambiciosos y que exigían de técnica, dinero y talento interpretativo, evidenciaba aún más en sus pretensiones todos sus defectos.
De Luis me despedí con cariño y tristeza cuando supe que se marchaba a una universidad en las afueras de París; no solo yo, sino también su madre y seguramente el propio Luis, sabíamos que el viaje no era sino una excusa para vivir en la ciudad donde se refugiaba todo lo que él pensaba que necesitaba para triunfar y vivir del cine, y que no podía encontrar en Madrid. Ese cariño que era mutuo, y lo digo con orgullo, no fructificó en ninguna correspondencia o forma de contacto posterior, porque la admiración no necesita de contacto para que perdure, y nos habíamos perdido por completo la pista el uno del otro. Al menos eso pensaba yo, erróneamente, pues apenas llegado a París recibí un correo electrónico de él. No me sorprendió tanto pensar cómo había conseguido mi dirección o cómo sabía que estaba de vacaciones en su ciudad, sino constatar que la última vez nos habíamos despedido en un mundo en el cual no existían los correos electrónicos, absueltos entonces del porvenir tecnológico que nos esperaba en la vida.
Lo cierto es que recibí su correo con una gran ilusión, y quedamos en vernos dos días después, el último martes de agosto a las tres de la tarde, en un banquito de piedra que encontraría a la entrada del cementerio de Montmartre, a la izquierda, bajo la sombra del puente y junto al panel que informa de los muertos más ilustres. Luis sabía también de la existencia de este blog, y me dijo que por qué no le entrevistaba para el mismo. La idea me pareció graciosa, no a él, que me envío en el mismo correo una pequeña nota biográfica para que me preparara la entrevista, y me rogó puntualidad.
Por mi desconocimiento de las distancias y el tiempo de transporte en París llegué al cementerio con media hora de antelación. La entrada al mismo era por su parte superior, desde donde las avenidas de tumbas y mausoleos descendían la colina. El sol calentaba mis pasos y disfrutaba de un silencio insólito en el centro de la ciudad, un lugar que por su finalidad quedaba liberado de las hordas de turistas con niños. Un búnker de silencio, donde el tiempo solo giraba en un sentido, el del reloj de mi muñeca, y que me llevó precipitadamente hasta la entrada. Me había despistado pues en el banco y hora señalados ya me esperaba ya Luis.
O bien había engordado solo su cuerpo, de cuello hacia abajo, o bien se le había reducido la cara, o posiblemente ambos procesos simultáneos. Lo cierto es que su porte era desproporcionado y lo coronaba un rostro diminuto que no estaba en orden con el conjunto, como esos decorados de cartón que simbolizan alguien conocido, y donde la gente sitúa su rostro en un espacio ovalado y demasiado grande para sus caras y piden que alguien les haga fotografías estúpidas, cuando lo que tal vez merezcan es un guantazo.
Desde esa cara abreviada dos ojos como canicas observaban algún lugar perdido entre las lápidas, aunque parecían más bien buscar en los recovecos de la memoria. Fuimos poniéndonos al día en asuntos convencionales, las novias que trocaban en ex novias, los amigos en común, los recuerdos del colegio. Convencionales porque Luis quería hablar de cine, se sentía director, y yo había adoptado con facilidad el papel de periodista y quería empezar también mis preguntas.
DANIEL: En los últimos diez años has dirigido en Francia la grabación de quince bodas, y otros tantos bautizos.
LUIS: Efectivamente. Que el número de bodas y bautizos coincida no es casualidad. Aquí la gente, cuando se actualiza en los sacramentos, decide hacerlo en masa, por lotes. Les faltaría añadir a la fiesta la unción de enfermos para el abuelo.
DANIEL: ¿Surge entonces la idea de esa obra imposible llamada Funerales?
LUIS: Así es. Todos sabemos que los bautizos son razones para una merienda con la familia y los amigos. Un atracón de medias noches de salami y chocolate caliente. Y qué decir de las bodas. Esa impostura farisea de un lujo que las parejas no pueden mantener, y recurren entonces a la ruina de sus congéneres. Nefasta contaminación de Hollywood. Cuando falleció mi padre tenía quince años. Mi padre estaba vivo hasta que sonó un teléfono. Seguía vivo cuando estaba en el tanatorio, velándole. También estaba vivo cuando fue enterrado. Estaba vivo porque era incapaz de entender su ausencia, y de comprenderme a mí mismo allí. Sentía que todo lo que me estaba ocurriendo era una ficción, me veía de lejos, desde un helicóptero. Me abrazaba gente desconocida. Lloraban por él personas a quienes nunca he visto. Entonces, en ese momento, surgió la idea de Funerales.
DANIEL: Grabar funerales.
LUIS: Grabar funerales como representación auténtica de los sentimientos humanos. Sus reacciones ante el dolor. Personas que lloran sin miedo, como un sentimiento noble, enriquecedor. Personas que se quedan a una cierta distancia, entre muertos de salas contiguas, mirando el vaivén de personas que entran y salen de la habitación, personas que se alejan luego aliviadas cuando alguien del mundo real les llama al móvil. Otras personas que no aparecen siquiera por el tanatorio pero están rotas por el dolor. El sufrimiento como algo privado. O las que están allí hieráticas, como si fueran miembros de un gobierno o de una dinastía real, soportando el sufrimiento dentro de su estómago y generando úlceras futuras. Quería grabar el dolor más intenso, más desconocido, aunque es por el que pasan todos los seres humanos, y no la celebración de vestidos y peinados y niños guapos.
DANIEL: ¿Por qué el proyecto fracasó?
LUIS: Porque una parte esencial era grabar una situación real, documentar un velatorio sin actores, con un muerto real y un grupo de personas a su alrededor que soportaran un dolor igualmente real. Me puse en contacto con varios tanatorios. Ninguno accedió a permitirme filmar este proyecto. No tenía ninguna alternativa. Podía haber recurrido a enfermos terminales y proponerles esta grabación póstuma. Sin embargo cuando la muerte viene avisando ya hay un factor de anticipación que mi cámara hubiera perdido.
DANIEL: Surge entonces una variante al proyecto.
LUIS: Así es. Seguía convencido que grabar un funeral era cinematográficamente interesante. Hay grandes escenas de entierros en el cine. Pero ninguna película es un funeral en sí. Entonces escribí un guión sobre enterramientos de personas más o menos célebres. Se me ocurrió pensar en una docena de personas singulares, y le di vueltas a cómo hubieran sido sus funerales, buscando documentación de la época: me preguntaba qué personas habrían acudido, de qué se habría hablado, cuáles hubieran sido sus vestimentas, sus diferentes protocolos según cada momento histórico.
DANIEL: ¿Quiénes eran esas personas?
LUIS: Me ha atraído mucho la época del Romanticismo: escritores como Lord Byron o Mary Shelley. También investigadores británicos con vidas fantásticas, como Sir Joseph Banks o Faraday. Pero también músicos, como Beethoven o Schumann, también algún cátaro caído en las manos de la Inquisición, qué se yo, ya ni me acuerdo. Eran muertos que tenían un denominador común: sus vidas habían sido artísticamente relevantes, y por lo tanto muchas veces vidas azarosas o crudamente penosas. Presenté mi guión en varias oficinas de producción, que aún deben estar riéndose, o tal vez lo estén usando como folios en sucio. Desde entonces imprimo los guiones a doble cara, para joderles al menos y no darles papel gratis. Pero si alguien lee tu blog, que bien lo dudo, y le interesa este guión, se lo regalo. Con la condición de que tiene que ser grabado.
DANIEL: ¿Qué tienes ahora entre manos?
LUIS: Entre manos tengo ahora crêpes. Trabajo por las mañanas, hasta las cuatro de la tarde, en un restaurante cerca de la rue Lappe, detrás de la Bastilla. He caído en la rueda del sistema. Vine aquí para ser cineasta y he acabado de repostero. Al salir del bar, oliendo a Grand Marnier, suelo lamentarme por las calles: París es una gran ciudad para hundir a un artista fracasado. En cada esquina hay una plaquita donde algún músico o pintor o escritor construyó algo inmortal. Y pienso dónde me equivoqué, y solo en días de optimismo trato de encontrar la manera de encarrilarme por otro camino, aquel que me interesa.
DANIEL: ¿Has dejado de escribir guiones, de intentar dirigirlos?
LUIS: No, en absoluto. Pero escribo y veo cine menos de lo necesario, o menos de lo que necesito para ser feliz, para que me alimenten las ideas y poder así crear otras, por contagio o inspiración.
DANIEL: Has mencionado que ves cine. ¿Sigues lo que se hace en España?
LUIS: España es un atraso cultural en su conjunto. Luego hay milagrosas excepciones, milagrosas porque lo que se celebra es la ignorancia. El cine español es un gran error en los tres aspectos claves de este arte: actores, directores, y temas.
Luis guarda entonces un silencio melodramático. Su vista va paseando por las lápidas. Se pone en pie y caminamos un rato por el lugar.
LUIS: En los cementerios nunca nadie te da un pisotón: sus visitantes ponen cuidado en ver dónde ponen el pie, no vayan a pisar alguna tumba. Sienten que es un mal presagio invadir con la vida de sus zapatos las parcelas de piedra. ¿De qué estábamos hablando?
Antes de responderlo advierto que, con bastante frecuencia, Luis se pierde en el hilo de sus pensamientos, y tiene que repetir sus propios argumentos, no tanto para remarcar algo al oyente como para escucharse a sí mismo y poder continuar, como así sigue ahora tras recordarlo los tres grandes errores del cine español:
LUIS: Actores. Por un lado está la contaminación televisiva en el cine. Gente con dientes blanqueados que con triunfos efímeros arruinan, y no efímeramente, sino de por vida, una película. Aunque con la precariedad de su trabajo pienso que poca culpa tienen: la interpretación exige esfuerzo, pero también tiempo, la educación sobre las tablas o frente a las cámaras. Todos hemos visto grandes actores de cine mejorar con los años. Lamentablemente en el caso español, con la limitación de producciones, es difícil esa progresión.
DANIEL: ¿Y sobre los directores?
LUIS: Sobre los directores. Viven en torres de marfil. Quieren dirigir, pero también escribir el guión, e incluso la banda sonora. Amenábar es un buen ejemplo. ¿Por qué no piden ayuda, sobre todo en un país con escritores magníficos? Piensa en el cine italiano de los sesenta y primeros de los setenta: un grupo fantástico de guionistas, verdaderos escritores de talento que se aliaron con grandes directores. Es un pena que no se aproveche el magnetismo entre el mundo literario y cinematográfico. Me viene a la memoria ahora la figura de Juan Mayorga, un dramaturgo excelente. ¿Le conoces?
DANIEL: Por supuesto. Fui el año pasado al teatro a ver su obra El crítico, con Juanjo Puigcorbé y Pere Ponce.
LUIS: Qué curioso. De Puigcorbé te iba a hablar.
DANIEL: Adelante.
LUIS: Vayamos antes con Mayorga. Un dramaturgo enorme. ¿Cómo es que ningún director o productor españoles se echaron a por él, a su texto de El chico de la última fila? Él mismo, en una entrevista, decía no dar crédito. Los franceses, mucho más listos, usaron la obra para construir una gran película, Dans la maison, ganadora de seis premios César en 2013. No entiendo por qué no hay ese canal del teatro al cine. De textos que ya funcionan comercialmente bien, que a nivel artístico tienen profundidad, están bien orquestados. Textos donde habría que hacerlo muy mal para que no funcionaran en el cine.
DANIEL: ¿Y Puigcorbé?
LUIS: Puigcorbé… ¿qué te quería decir yo de él? Ah, ya sé, el tercer gran fallo del cine español. Los temas. Venimos de un gran atraso. Mientras España se analfebitizaba (no sé si existe el verbo) con Sor Citroën en 1967, y por compararnos de nuevo con Francia, nuestro vecino trataba temas como el incesto en Le soufflé au couer (reviso después de la entrevista que el dato es algo inexacto: la película francesa es cuatro años posterior, de 1971). Los años ochenta y noventa fueron dominados por triángulos amorosos, donde la gente se reía viendo a Puigcorbé sacando un pescado del horno, o bien la sempiterna Guerra Civil. Ya en el siglo XXI, y nuevamente por contaminación de Hollywood, se estrenan películas de terror con una ambientación escasamente española o europea, comedias tontas donde niños ricos meten el coche de sus padres en la piscina, ligan junto a las taquillas del instituto, y esperan el baile de fin de curso con las hormonas descontroladas. ¿Siente el público empatía con estas grabaciones? Evidentemente que no, y la prueba son las salas vacías.
DANIEL: ¿Qué temas deberían tratarse? ¿Más próximos al realismo?
LUIS: No necesariamente. Parece que solamente se puede hablar o de monjas travestis, o del paro, o de casas embrujadas. La mayor virtud del carácter español es su sentido del humor. Tiene un punto trágico, de mea culpa, es siempre irónico, y donde domina la autocrítica. Literariamente El Quijote es la mejor novela española de la historia, también una de las mejores a nivel mundial, pero la obra que representa más fielmente el carácter del español es El Buscón, un pícaro criado en ambientes sórdidos y que hace del soborno y la escaramuza su modo de vida.
DANIEL: Pero volviendo a mi pregunta, y sin entender demasiado bien la analogía con El buscón: ¿qué temas deberían tratarse?
LUIS: Temas que a la gente le llenen: la función del director es saber encontrarlos. Me gusta pensar que las buenas películas son pistas de despegue. Aeródromos que, de un lugar común y conocido, te transportan a otro que no lo es tanto. Por ejemplo, hay fenómenos recientes en la sociedad española: el programa de becas para estudios internacionales, los famosos Erasmus. Las aventuras de españoles yéndose a estudiar a Estocolmo o Berlín deberían dar no para una película, sino para un género. Cómo se ve la otra realidad de un país con veinte años, la fiesta, el dinero insuficiente de los padres, las gamberradas, la novia italiana o alemana con fecha de caducidad, las fiestas, la permisividad de los estudios en otras geografías, la ilusión de un abanico de posibilidades que se abren, el desengaño último del regreso. O la emigración laboral: ¿cómo es que no hay películas sobre todos los españoles que se van a Londres a aprender inglés, películas que en tono de humor narren sus peripecias, su búsqueda de pisos, sus tragedias con el idioma de allí, sus amores, sus dificultades laborales? Un último ejemplo: la corrupción. ¿Dónde está la gran película española que se atreva a tratar este tema? Ya la literatura lo ha hecho gracias a Rafael Chirbes. ¿Y el cine?
DANIEL: Cambiando de tema, ¿qué opinión te merecen los nuevos hábitos de consumo? Menor asistencia a los cines, mayor consumo de series televisivas, la piratería.
LUIS: Cualquier cambio tecnológico siempre ha supuesto una pérdida. La llegada de grandes televisores en las casas, a un precio razonable, la facilidad para descargar contenidos multimedia en algunos países (más en España que en Francia) y el precio de las entradas al cine, han hecho el todo. Hay gente que se empeña en destacar unos factores frente a otros. Creo que es una mezcla de todos ellos. Nadie se pregunta por qué hasta hace bien poco no se pirateaban libros. Seguramente porque un libro de bolsillo de diez euros, por dar un ejemplo, y que genera un disfrute lector de treinta horas, configuran una relación comercial que parece justa. Lo que sin embargo no lo parece es cobrar diez euros por una película que, además, no aprovecha las mejores condiciones tecnológicas. ¿Dónde están los reproductores digitales? El intento desesperado del 3D para recuperar el público, a precios aún mayores, es una medida errónea. Todo este fenómeno lo observo con pena: pocos placeres son mejores y parecen ya tan antiguos como el de acudir al cine, el ritual de vestirse con cierta elegancia, la compra de las entradas, la sala que se oscurece y la concentración absoluta luego del espectador con la película, sin interferencias sociales.
DANIEL: Tal vez esa sea la razón de que la gente prefiera ver series en sus casas.
LUIS: Suelo leer que el fenómeno de las series tiene mucho que ver con la expulsión de espectadores del cine, por precio o los factores que antes he comentado. ¡La historia del cine parece la de una permanente amenaza de desaparición! ¿Has visto The Last Picture Show? Gran película, y cuyo título hace referencia a la última proyección en un cine rural de Texas, que cierra en los años cincuenta por culpa de la llegada de la televisión. ¡En los años cincuenta! Han pasado siete décadas y el cine ha superado todos esos malos augurios. ¿Por qué? Por algo tan sencillo como la necesidad natural, humana, de escuchar y ver historias, con su principio, su nudo, y su desenlace. Por eso no creo que la gente haya dejado de ir al cine por la comodidad del sofá de su casa, donde suenan los teléfonos y la cisterna del vecino. Creo más bien que la razón de ese cambio está en la concentración.
DANIEL: ¿Puedes explicarte?
LUIS: La realidad que vivimos se actualiza a cada instante: las noticias, lo que hacen nuestros amigos en Facebook, lo que publican en cualquiera de las redes sociales. Es muy difícil estar concentrado el tiempo que dura una película. Más aún si exige apagar el móvil: en dos horas tus amigos pueden pensar que estás muerto.
DANIEL: De ahí que se prefiera ver series en casa.
LUIS: Efectivamente. Si la misma serie de éxito se proyectara en forma de película, las salas de cine seguirían vacías. El dominio de las redes sociales, el perpetuo conocimiento del estatus ajeno, la invasión absoluta del tiempo privado, hace que sea muy difícil conceptos como el pensamiento privado, la meditación, el tiempo en dosis largas, la lectura prolongada o el goce sin pausas de una película. Son actividades que exigen de continuidad, y la continuidad es algo que no congenia con la luz roja intermitente de una Blackberry. El flujo de información es constante, y escuchar una sinfonía de una hora o disfrutar de una película de tres son barreras incómodas a ese tsunami de datos. Somos la primera generación que sufre este cambio tecnológico, que evidentemente tiene sus aspectos positivos, pero que también ha descubierto que por un lado no sabemos utilizar correctamente estos aparatos, y que además afectan a nuestra forma de pensar y disfrutar de la vida.
DANIEL: ¿Tienes móvil?
LUIS: Sí. Tengo móvil, o más bien dos, uno francés y otro español. Además tengo un blog, dos cuentas de correo electrónico, un perfil en Facebook y en Linkedin, Instagram, Twitter, el Blackberry Messsenger y el Whatsapp. Todo lo cual no contradice lo que anteriormente te he comentado. Actualizarme en cada una de estas vías, responder a todos mis amigos o conocidos, es una tarea agotadora, que me consume, a mí y también a ellos. Recuerdo algún verano de la infancia, en Denia: la sensación de estar leyendo un tebeo, y que el mundo fueran las viñetas y yo. La sensación de estar realmente solo en el mundo con ese tebeo.
DANIEL: La calidad del tiempo ha empeorado.
LUIS: Por supuesto. Y la sensación de estar permanentemente desubicado. De estar perdiéndote algo importante que ocurre en otro lugar, y la imposibilidad de construir un pensamiento, de disfrutar de un paisaje sin haberlo observado antes de fotografiar. El otro día escribiste en el blog algo al respecto.
DANI: Así es.
Se acerca hasta nosotros una joven asiática y pregunta en francés por la ubicación de la tumba de Berlioz.
LUIS: Elle est là-bas au fond, chienne de mère.
Y la joven se va sin haber entendido demasiado bien la respuesta. Miro ojiplático a Luis.
LUIS: No te sorprendas. Estoy harto de las personas que van a los cementerios y preguntan por dónde está éste o aquél. ¿Es que no les pueden dejar tranquilos, ni siquiera muertos? ¿Es que no habíamos quedado en que la muerte nos igualaba a todos? Igual soy algo brusco. Yo vengo aquí con frecuencia, como si fuera Lovecraft, disfruto del lugar y el silencio y la certeza de lo que nos llegará: estamos rodeados de muerte, pero este lugar reivindica nuestro refugio en la vida. Frente a los sobresaltos del porvenir, la certeza del final. No necesito de la excitación mórbida de saber dónde se encuentra la tibia de Berlioz, que por cierto está en dirección contraria.
A lo lejos suena la campana. Son las cinco menos cuarto. Miro a Luis y le digo a modo de resumen:
DANIEL: No puedo estar más de acuerdo en todo lo que hemos hablado. Esta conversación ha sido casi como hablar conmigo mismo.
LUIS: Es bastante exacto lo que dices, ¿verdad? Los mejores diálogos son conversaciones con uno mismo.
Me sonríe y nos abrazamos camino de la salida. Nuestra sombra es una sola mancha larga, compacta, como la sombra de una única lápida, una sombra puntiaguda que señala el camino de salida. El guardés vuelve a hacer sonar la campana, interrumpiendo el sueño infinito de los muertos.
LUIS: ¿Sabes cuántos grandes directores de cine hay enterrados aquí?
DANIEL: No lo sé.
LUIS: Tres. Nada más que tres. Joris Ivens, Frédéric Rossif y Claude Sautet. No hace falta que me lo digas: no conoces a ninguno de ellos. Tal vez los hermanos Lumière tenían razón sobre su invención: el cinematógrafo no tiene futuro. ¿Esperemos que estén equivocados, verdad?
DANIEL: Por supuesto.
LUIS: Y como se suele decir: aún nos queda París. Caminar por esta ciudad es en sí mismo una experiencia estética, una emoción que le salva a uno del mal.
DANIEL: ¿A qué te refieres con el mal?
LUIS: ¿A quién va a ser? El mal del capitalismo, de las cadenas de televisión, de los periódicos, de los bancos, de los gobiernos, de los anuncios. Las nuevas tecnologías no hacen sino multiplicar su poder sobre nosotros. Verás, y déjame un segundo que hable de otra cosa, o tal vez no, más bien es hablar de lo mismo. Me gusta pasear por los mercadillos de los sábados en muchos lugares de París. En ellos suelen reunirse grupos de hippies, con sus pelos largos, sus ropas amplias, sus flautas y sus cerámicas y sus perros pulgosos, sus objetos hechos a mano, y lo cierto es que no puedo sino sentir lástima. Es descorazonador que otras formas de vida queden como algo minoritario, gente que vive feliz, o eso suponemos, en las montañas, en el extrarradio, qué se yo, y bajan los sábados porque necesitan del dinero del sistema.
DANIEL: Es descorazonador, sí. ¿Qué solución hay?
LUIS: A los intelectuales les encanta dar soluciones sociales. Pero el intelectual ya no tiene peso. La solución debe venir del interior mismo de esos mismos sistemas. Reivindicaciones como la primavera árabe o la sentada frente a Wall Street son buenos ejemplos de ello. Las tecnologías han dado el soporte. Pero el contenido es pobre, porque hemos fragmentado nuestro tiempo y conocimiento. Nos hemos olvidado de conceptos como soñar despiertos, estar aburridos, desconectar, la meditación, el vagar por las ideas, el puro hecho de pensar, el silencio. No quiero sonar pesimista, porque no lo soy, y porque hay una tendencia natural a convertirnos en profetas de la desgracia, pero hace falta una revolución, siempre han hecho falta, y no podemos manifestarnos y twittear a la vez, no sé si me explico.
DANIEL: Reivindicar como estenotipistas.
LUIS: Efectivamente: así no sirve de nada criticar. La indignación, para que funcione, debe ser mayoritaria, dotada de toda la violencia necesaria para lograr sus fines. Y por cierto, otro gran tema que el cine también ha olvidado: los indignados. Y es que al final apenas hemos hablado de cine. Eso sí, tengo la boca seca y con ganas de una cerveza. ¿Me acompañas?
DANIEL: Claro, no tengo nada mejor que hacer.